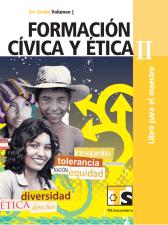297
Libro para el Maestro
En lo que hace a los problemas multiculturales, la forma que
ha de asumir un Estado defensor de una idea de identidad
ligada a la autenticidad, es la que mejor proteja la
autonomía
de los ciudadanos. Lo cual requiere un marco
estatal que asuma como su forma ética al menos lo que se
ha llamado un liberalismo comprehensivo (…)
¿DESDE DÓNDE DETERMINAR LO QUE
HUMANIZA Y LO QUE DESHUMANIZA?
Para intentar dilucidar desde dónde debemos juzgar acerca
de lo aceptable y lo rechazable, acerca de lo que humaniza y
lo que deshumaniza, algunas tradiciones europeas nos
invitan –como comentamos al comienzo– a realizar una
distinción entre dos tipos de cuestiones sociales: las
cuestiones de justicia
, que componen un mínimo
deontológico de acuerdo, y las
cuestiones de vida buena
,
sobre las que existen discrepancias en sociedades pluralistas.
Las primeras son exigibles a todos los grupos, de tal modo
que, si dejaran de mantenerlas, perderían a sus propios ojos
en humanidad. Las cuestiones de vida buena, por contra,
dependen de las opciones de las personas y de los grupos,
opciones que son plurales en una sociedad pluralista.
Ciertamente, las opciones de vida buena en su conjunto,
sean religiosas o filosóficas, son las que proporcionan a
cada persona y a cada grupo los fundamentos motivadores
para aceptar los mínimos de justicia como un componente
de su forma de concebir esa vida buena; pero no es menos
cierto que cada oferta de vida buena debe reflexionar
seriamente cuando algunos de los mínimos le parecen
inaceptables en su propuesta, por ver si es ella la que está
equivocada, o si, por el contrario, tiene argumentos para
hacer una propuesta todavía más justa que la comúnmente
aceptada, todavía más humanizadora. Reflexionar de este
modo exige tomar en serio la construcción de la propia
sociedad, exige voluntad de acertar, más que de consensuar.
¿DE DÓNDE SURGEN ENTONCES LOS MÍNIMOS,
Y CÓMO SE ARTICULAN EN UNA SOCIEDAD
PLURALISTA MÍNIMOS Y MÁXIMOS?
En responder a esta pregunta emplean hoy buena parte de
sus energías las más prestigiosas plumas de la hodierna
filosofía moral-política. Es el caso palmario del liberalismo
político, empeñado en articular mínimos y máximos en una
sociedad con pluralismo razonable.
Los mínimos procederían, según Rawls, de la cultura pública
política de una sociedad con democracia liberal, entendiendo
por «cultura pública política» las instituciones políticas de un
régimen constitucional y las tradiciones públicas de su
interpretación (incluidas las del poder judicial), así como los
textos y documentos históricos que son de conocimiento común.
Una vez recogidos tales mínimos en una concepción moral
de la justicia, procedería entablar un diálogo con la cultura
social de esa sociedad, entendiendo por «cultura social» la
propia de la vida cotidiana, la de sus asociaciones (iglesias,
universidades, movimientos), la compuesta por doctrinas
comprehensivas de bien de todo tipo (religiosas, filosóficas
y morales) que forman parte del «trasfondo cultural» de la
sociedad civil. El objetivo de este diálogo consistiría en
discernir si es posible lograr un «consenso entrecruzado»,
de forma que las doctrinas razonables puedan aceptar el
núcleo ético-político de justicia como un módulo o como
una parte de alguna manera aceptable.
Sin embargo, este modo de articular los mínimos y los
máximos privilegia la aportación de la tradición política
frente a las tradiciones sociales, aunque se afirme que en el
trasfondo de la primera se encuentran trazos de las
segundas. ¿No sería posible encontrar para los mínimos una
fuente que brote de la sociedad misma, de la que es una
parte la tradición política? ¿No sería factible desentrañar en
el mundo de la vida cotidiana alguna raíz normativa desde
la que espigar los mínimos?
Una versión muy matizada de la ética discursiva que, desde su
creación en los años setenta, se ha visto enriquecida con un
buen número de aportaciones de distintos continentes, nos
servirá de ayuda para descubrir lo que andamos buscando (…)
UN PROYECTO COMÚN Y REALISTA
Hace ya dos siglos afirmaba Kant en sus tratados de
Pedagogía
que no se debe educar a los niños pensando en
el presente, sino en una situación mejor, posible en el
futuro. La profecía que se cumple a sí misma vendría aquí a
colación, porque no hay mejor modo de materializar un
ideal que educar para alcanzarlo, ayudando a convertirlo en
realidad. Obviamente, ese ideal debe estar de algún modo
entrañado en la naturaleza humana ya que, en caso
contrario, mal podría extraerse de ella, por mucho que nos
esforcemos. Pero, afortunadamente, lo está y consiste en
fraguar una ciudadanía cosmopolita, un mundo en que
todas las personas se sepan y sientan ciudadanas.
Cierto que, como aventuramos desde el comienzo de este
libro, un ideal semejante parece contradictorio, porque los
ciudadanos de una comunidad política se identifican
precisamente porque se saben diferentes de los que no
pertenecen a ella; justamente lo que identifica con los
conciudadanos es lo que diferencia de las demás personas,
la pertenencia política se genera a partir del juego de la
inclusión y la exclusión. Y, sin embargo, desde la irrupción
del universalismo moral de la mano del estoicismo y del
cristianismo fue haciéndose patente que una semilla de
universalismo está entrañada en los seres humanos, una
semilla que ha ido convirtiéndose en árbol a través de las